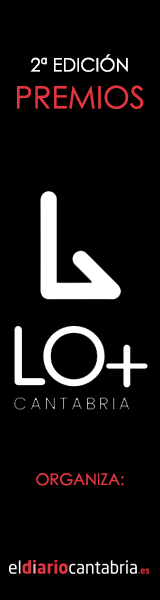Regalado con todo el tiempo del mundo, rebusco en los desvanes de mi memoria guiado por el afán de encontrar entre sus baúles polvorientos viejos cachivaches que puedan servirme para ordenar un poco las ideas y así contextualizar algo de lo que está ocurriendo en estas semanas de confinamiento bajo el horror desatado ante la aparición de la última, y me temo que no postrera, pandemia que nos sobrecoge.
Para ello, a menudo debo sortear las asechanzas de Herr Alzheimer, ayudándome de la puntual colaboración de Mr. Google y, a la vez, eludiendo ciertas veleidades propias de la presencia de Madame Wikipedia. Me ayudo, también, del disco duro de mi ordenador y de algunos de los papeles y libros que trabajosamente voy clasificando.
Esto que ahora nos está ocurriendo no es nuevo en manera alguna, aunque la estulticia de nuestra clase política de hora y otrora, así como de aquellos de ora et labora, así nos lo quieran presentar a menudo, actuando como si fueran los representantes de quienes de verdad mandan en nuestros intereses y que, en medio de la desprotección y el miedo que nos genera, se fortalecen y enriquecen.

Cuando eres niño, y no dejo de pensar que esta oleada de pánico que de momento va camino de las 30.000 muertes en España te coloca sobre los pañales de la impotencia, piensas que cualquier novedad aparecida en tu propio entorno lo es también para el mundo entero: consecuencia derivada del andar a tientas por el camino de la inexperiencia.
Por ejemplo, de mi paso por la escuela primaria saqué la impresión de que Francisco Franco, también conocido como El Caudillo, había sido capaz de derrotar a un contubernio republicano-rojo-marxista-separatista-judeo-masónico sublevado contra España: tardé algunos años en ordenar en mi cabeza las piezas de aquel puzzle intoxicado. También, al saber de la existencia de la homosexualidad y sus hábitos quise situar su aparición como una modernidad propia de los años posteriores a la Guerra Civil. Antes, ni se sabía de su tendencias ni se la esperaba.
La gripe acarreó en España la desaparición de alrededor de 200.000 personas en su primer envite
En aquel paraje desinformado, las únicas enfermedades del entorno infantil que unánimemente se consideraban consecuencias de la edad primera eran las paperas y el sarampión: ambas las pasé, con la correspondiente e ineludible parafernalia, pensando que se trataba de un Purgatorio cual antesala del Infierno que rondaba con la aparición de la gripe, llamada española en otros países y conocida como asiática en el nuestro. Pandemia de dramáticas consecuencias en su versión de 1918, pero olvidada ante el sufrimiento devenido de la Guerra Civil y sus secuelas.
Aparecida en la antesala del final de la Primera Guerra Mundial, la gripe acarreó en España la desaparición de alrededor de 200.000 personas en su primer envite, así como sembró un sentimiento de impotencia tal que, a muchos, y sobre todo a muchas, les hacía mirar hacia el cielo lanzando preguntas de difícil respuesta sobrenatural. Nos habíamos librado de una catástrofe bélica, que distribuyó entre Europa y América la suma de más de treinta millones de muertos, entre personal civil y militar, pero nos enfrentábamos a una tragedia de alcances similares.
 Familia Rodríguez Parets, Cienfuegos, 1860. Archivo familiar
Familia Rodríguez Parets, Cienfuegos, 1860. Archivo familiar
Permanecíamos ignorantes entonces, anestesiados como estábamos por los beneficios económicos obtenidos del drama vivido por los países de nuestro entorno; ignorantes, decía, de que una nueva Guerra Civil iba a asolar España cuatro lustros más tarde, con la consiguiente reaparición de la Muerte, acompañada por un cuarteto compuesto por la represión, éxodo, terror y desolación en gran parte de la población. La sombra de esta tragedia continúa oscureciendo algunas realidades no menos dañinas.
La de la gripe de 1918 no fue la primera pandemia que se registraba en el mundo civilizado, teniendo una especial incidencia en nuestro país y en nuestra región. Ya en el siglo XV la conocida como peste negra o muerte negra dejó a su paso por Europa un balance desolador de doscientos millones de personas fallecidas a lo largo de varios siglos, suprimiendo como siempre a las procedentes de los sectores más desfavorecidos, debido a las deficientes o inexistentes infraestructuras higiénico-sanitarias. Por ejemplo, la ola de peste desatada en la villa santanderina el año 1497, en el epicentro de su pico máximo de contagios, diezmó considerablemente a una población entonces emergente, dejó a la villa de San Emeterio en poco más de mil habitantes con la mayor parte de sus casas destruidas o abandonadas, después de casi dos siglos de haber intentado superar las consecuencias de otro de sus inveterados enemigos: el fuego, habiéndose producido un devastador incendio a comienzos del siglo XIV. Mi amigo el escritor Antonio Martínez Cerezo ha recordado, muy recientemente, que la epidemia llegó a Santander a bordo de los navíos de la Armada de Flandes y su persistencia dio lugar a la promulgación del voto de San Matías, como conjuro religioso ante la propagación del mal.
El primero de tales brotes en Cantabria fue estudiado en profundidad por el doctor Amador Maestre Sánchez
No existen estadísticas fiables acerca del alcance de la mortalidad acarreada por el paso de los lacayos de los jinetes del Apocalipsis por nuestras desprevenidas tierras, pero durante el siglo XIX (ayer, como quien dice), el mismo que el cronista honorario de Santander José Simón Cabarga denominó como “el siglo de los pronunciamientos, revoluciones y guerras civiles”, que, en conjunto, causaron menos víctimas que los diversos brotes y rebrotes consecutivos del cólera, puesto que en el transcurso de esta centuria se registraron en Santander, por lo menos, cuatro brotes epidémicos del cólera en los años de 1834, 1854-55, 1865 y 1885, para finalizar con una crisis de causa múltiple —cólera, viruela, gripe— ocurrida en el año 1890. Y como colofón: la explosión del Machichaco en 1893-94, con más 500 víctimas mortales y, por si esto fuera poco, en las proximidades finiseculares la paulatina llegada de los repatriados de Cuba, con su secuela de enfermedades, muerte y desolación, reproducida por el director Pedro Telechea en su ópera prima El invierno de las anjanas (1999). ¡Mal siglo de lobos!, que diría el clásico zarzuelero.
El primero de tales brotes en Cantabria fue estudiado en profundidad por el doctor Amador Maestre Sánchez (1927-2015), jefe de la sección de Epidemiología al servicio de la Sanidad Nacional y director de la Residencia Cantabria, a quien tuve oportunidad de conocer en el año 1984 con motivo de promover la publicación por el Ayuntamiento de Santander, en su colección Puertochico, del libro El cólera en Santander (La epidemia del año 1834) (1985), versión abreviada de su extensa tesis sobre el mismo tema leída en la Universidad de Salamanca y calificada con el correspondiente cum laudem.
 La peste negra, según Alexandre Hesse
La peste negra, según Alexandre Hesse
En su pormenorizado estudio, el Dr. Maestre concluyó que en 1834 el cólera se llevó por delante 871 personas en la ciudad de Santander (incluidos sus cuatro lugares históricos). Contaba entonces con un censo de población de 14.058 habitantes, por lo tanto la incidencia de mortalidad fue del 6,19%, con especial dureza en el lugar de Monte donde el índice alcanzó el 20% de su censo.
En muchos casos, las muertes eran fulminantes y sorprendían a las gentes en plena calle, por lo cual los municipios arbitraban el uso de carromatos para recoger los cadáveres de aquellas personas que habían fallecido en la vía pública o refugiadas en portales. El pintor Gerardo de Alvear, en su libro Santander en mi memoria (2001) recoge una conversación con el enterrador del cementerio callealtero de San Fernando, vigente hasta finales del siglo XIX en que su función se trasladó a Ciriego:
“Cuando el cólera yo era enterrador y hasta más de las diez de la noche estaba enterrando, venga que te entierra. Después me quedaba custodiando los muchos ataúdes que quedaban, pues rondaban algunos ladrones profanadores. Estaba yo comiendo unas alubias que me había llevado mi mujer en una cazuela bien tapada, estaban calentitas y también una botella de tinto, y al echar un trago levantando la cabeza, veo que uno de los ataúdes se va abriendo poco a poco y asoma un bulto como de persona, sale del todo y echa a correr, tiro la botella, agarro la azada y corro tras él gritándole: "¡Oiga, vuelva! ¡Vuelva!" No hizo caso, seguía corriendo como un loco, le tiré la azada pero no atiné a darle. Corrí cuanto pude tras él y pude alcanzarle cuando entraba en una taberna para refugiarse, estaban allí unos hombres bebiendo. Entro en la taberna, le agarro por un brazo y le digo: "Vuelva al cementerio, que tengo que responder de los cadáveres que están a mi custodia". Pues, ¿quiere usted creer que uno de aquellos brutos, si no me aparto a tiempo me rompe la cabeza con la botella? Y si no salgo de naja me matan. Todo por cumplir con mi deber... Pues tuve que dejar aquel cadáver que estaba a mi custodia. No me hubiese pasado esto si le hubiese dicho a mi mujer, que tenía el oficio de despenar, lo hubiese hecho con alguno si quedaba con vida... o para no enterrarle vivo...”
La literatura y el cine han tenido fuente de inspiración para algunas de sus obras en los temas epidémicos
Pero esta es ya otra historia, pero no me he resistido a traerla aquí por su truculencia representativa, mucho más propia de figurar entre las vividas por el pintor José Gutiérrez-Solana en su paso por el Santander de comienzos del siglo XX y narradas en su libro La España negra (1920).
El cólera no se quedó en la Europa del siglo XIX, sino que continuando la vocación viajera que siglos atrás había trasladado la peste desde el continente asiático por la vía comercial, los españoles exportamos el mal a América entre otras enfermedades de rápida implantación. En el último tercio de siglo, Rosa Parets González (1839-1870), una criolla cubana bisabuela de mi mujer y residente en la ciudad de Cienfuegos, contrajo el mal que en las Antillas se denominaba vómito negro, siendo contagiada por Belén, nombre de pila de una criada negra a la que cuidaba. Como consecuencia de su fallecimiento, la familia decidió regresar a España con la compañía de la joven superviviente, la cual murió muchos años más tarde y sus restos serían sepultados en el cementerio de Villapresente.

Este pasaje de la familia Rodríguez Parets no aparece citado en los, por otra parte, bien documentados trabajos de Mario Crespo López y Francisco Gutiérrez Díaz (2010 y 2013). Tratándose de una historia transmitida por vía oral, será necesario esperar para corroborarla a la posibilidad de que aparezca relatada en los papeles autobiográficos dejados por Buenaventura Rodríguez Parets (1860-1946), pendientes de ser consultados por mi pariente político el aparejador Enrique Lesarri Fernández, quien los conserva en su domicilio de Puente San Miguel.
En todo caso, de esta historia americana de ida y vuelta, culminada con un último colofón trágico, se desprende el conocimiento de que a no ser por la presencia de la epidemia en Cuba la familia no hubiera regresado a España, por lo menos tan pronto, perdiéndose la oportunidad de que los hermanos Manuel y Buenaventura Rodríguez Parets entablaran conocimiento con el periodista José Estrañi (1840-1919) y juntos decidieran emprender la aventura del diario republicano El Cantábrico (1895-1937), un referente de la prensa española del siglo XX, como dice José Ramón Saiz Fernández, que sería incautado por el franquismo en 1937 para convertirlo en Alerta, diario de Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
La literatura y el cine han tenido fuente de inspiración para algunas de sus obras en los temas epidémicos. Solo citaremos dos títulos, muy conocidos por su difusión: Muerte en Venecia (Visconti, 1971) y La peste (Puenzo, 1993). Ambas son versiones cinematográficas, tomadas desde distintas perspectivas y con desigual valor, basadas en sendas novelas de Thomas Mann y Albert Camus, respectivamente, donde se recoge la desolación de las ciudades de Venecia y Orán ante el paso de las epidemias de cólera y peste bubónica.
 Albert Camus
Albert Camus
Pero no siempre la presencia de la epidemia es reconocida socialmente como tal. La tuberculosis que tantas víctimas mortales fue dejando a lo largo de los últimos siglos, fue acallada por el un sentimiento de vergüenza desatado cual si se tratara de un vicio nefando o derivado de las enfermedades secretas, al igual que muchos años más tarde generó la expansión del SIDA. O el temor que durante siglos mantuvo el sonido de una campanilla para avisar de la presencia de los aquejados por la execrable enfermedad de la lepra.
La tuberculosis se distribuía por todos los sectores sociales, proporcionando el carácter romántico culpable de acabar con la existencia de tantos poetas y literatos de muerte joven; solamente tuvo un muro de contención gracias al descubrimiento de la penicilina atribuido en el año 1928 a Alexander Fleming (1881-1955) y su paulatina introducción en España. Esperanza que ahora tenemos depositada en el descubrimiento de una vacuna que sirva para acabar con la propagación del virus Covid 19.
La tarea de las gentes profesionales de la Sanidad ni ha tenido, ni tiene, recompensa suficiente
¡Cuántas vidas salvaron la penicilina, primero, y después la estreptomicina! ¡Y cuántos estraperlistas de alcance internacional se forraron merced al tráfico con ambos antídotos! Cuando veo la estafa mundial que se está produciendo con el comercio de las mascarillas y otros elementos destinados a la defensa contra la propagación del coronavirus, me reafirmo en la opinión de que la desgracia de muchos suele ir acompañada por la fortuna de pocos.
Cada tarde, a las ocho en punto, asistimos a la ceremonia de aplausos dedicados al personal sanitario como tributo bastante unánime dedicado a su benemérita labor de salvar vidas humanas y mitigar los efectos de la pandemia que actualmente nos embarga. Se trata, también de inocularles dosis de autoestima suficiente para que su entusiasmo no decaiga, por la cuenta que nos trae a todos y a todas. No sé si el eco de tales muestras de afecto extendido por todo el territorio nacional servirá para sobreponerse al egoísmo inconsciente egoísta de quienes rompen las normas del confinamiento y al sectarismo político de quienes buscan la confrontación ruidosa en las calles; todo ello como si no hubiera un mañana, cuando se trata de que siga habiendo un hoy.
 Ramón Pelayo en 1929
Ramón Pelayo en 1929
La tarea de las gentes profesionales de la Sanidad ni ha tenido, ni tiene, recompensa suficiente. Desconozco si a cuantos servidores de la Salud Pública hubieron de bregar en 1918 con la propagación de la gripe en nuestro país se les tributara el debido reconocimiento honorífico, pero me temo que no. Y quienes ahora desde las instancias facultativas se juegan la vida tratando de impedir que el último virus se cobre más víctimas, solamente son recompensados con un ritual de aplausos, entre los cuales figuran los suyos propios como conjuro para que la moral desbordada no decaiga. ¿Qué sucederá cuando todo esto pase, si es que pasa? De momento, solamente hay previsto un homenaje colectivo en forma de funeral por las víctimas.
¿Quién nos librará de esa otra pandemia que nos acecha integrada por rumores, bulos, fakes y otras intoxicaciones propagadas desde el anonimato propiciado por las redes sociales?
Debido al escaso interés que desde antiguo se viene prestando a la salud y sus cuidadores cada nueva epidemia nos coge de improviso, sin preparación. ¿Qué hubiera sucedido si no funcionara con la eficacia y entrega que se reconoce a los empleados y empleadas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla? No olvidemos que Si no llega a ser por la munificencia del indiano Ramón Pelayo de la Torriente (1850-1932), cuyo título nobiliario da nombre a este Centro Médico inaugurado en 1929, estaríamos aun muriéndonos bajo los arcos del Hospital de San Rafael, recuperado para albergar el Parlamento de Cantabria, como estábamos a raíz de la catástrofe del vapor Machichaco.
En este punto de mis recuerdos me viene a la memoria el trabajo desempeñado por la monja tolosana Sor Ramona Ormazabal y Goicoechea (1849-1920), fallecida en Santander después de entablar al frente del Hospital de San Rafael su último combate contra la gripe de 1918; combate que no era el único de su vida, porque, entre otros varios, también le había correspondido atender a las víctimas de la epidemia de cólera de 1885 y a las de la catástrofe del vapor Machichaco. Poco antes de finalizar su existencia le llegó la concesión de la Cruz de Beneficencia y sus restos pasaron a descansar en el Panteón de Hombres Ilustres de Ciriego, cumpliendo ochenta años más tarde un último servicio al Progreso cuando el Ayuntamiento de Santander reparó la injusticia de género modificando la denominación de dicho panteón (algo tuvo uno que ver en esa decisión) por la más ajustada de Panteón de Personas Ilustres.
 Sor Ramona Ormazabal Goicoechea
Sor Ramona Ormazabal Goicoechea
Un ejemplo particular de homenaje fue el tributado en 1965 por el cubano Pedro Gutiérrez en el pueblo de Somahoz de Buelna, al erigir a costa de su peculio un monumento en recuerdo de Fleming, premiado en el año 1945 con un Nobel de Medicina compartido. Sin su descubrimiento, la vida no sería igual que es.
Probablemente, tarde o temprano aparecerá una vacuna que vencerá al coronavirus, pero ¿quién nos librará de esa otra pandemia que nos acecha integrada por rumores, bulos, fakes y otras intoxicaciones propagadas desde el anonimato propiciado por las redes sociales?